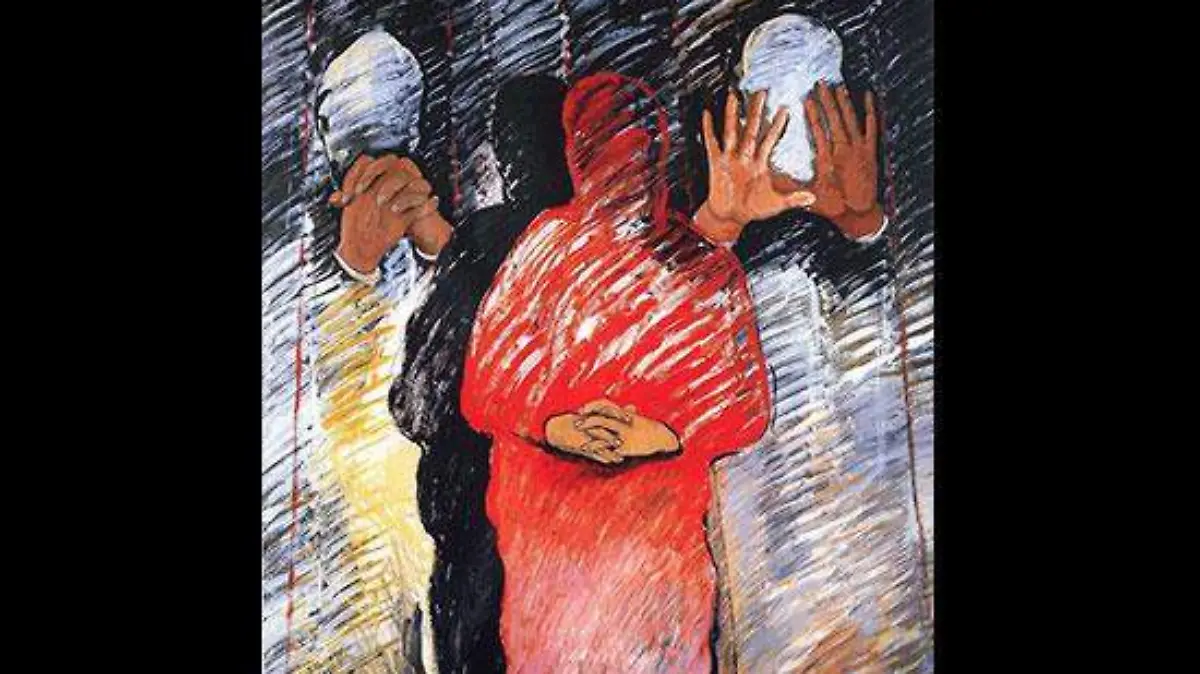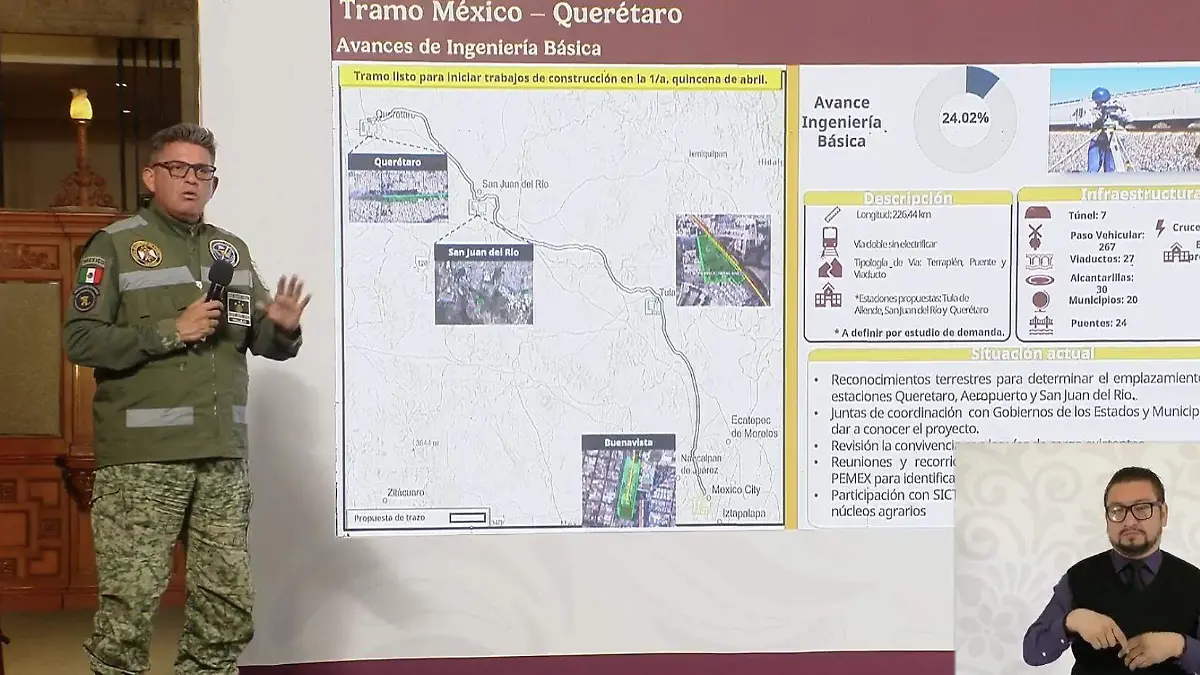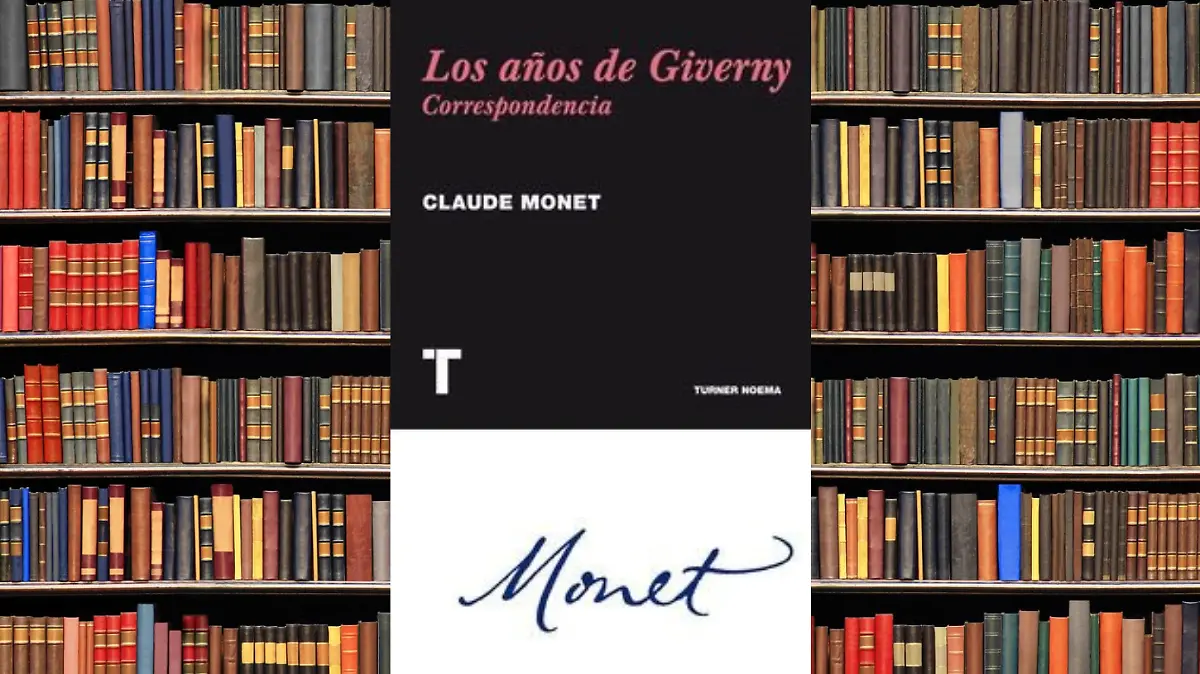Tentando la conciencia como fragmentación de logos: acercamiento a la literatura
Literatura y filosofía
José Martín Hurtado Galves / Colaborador Diario de Querétaro
1
¿Qué hay dentro de nosotros que nos permite captar el mundo como un yo que se descubre en la voz que forma parte del mismo mundo, a pesar de que cambiemos la palabra, a pesar del tiempo? No, no me refiero al aspecto material, sino a la conciencia: a esa efímera y escurridiza forma de ser-siendo con la que aparecemos antes que el mundo y —lo subrayo— desde el mundo: ¿qué hay en la conciencia que me ata al mundo? Parto de la idea de que, sin importar el nombre que le hayamos dado, la conciencia es un
En todo caso, habrá que preguntarse cómo es que salimos al encuentro de nosotros mismos. La palabra es un medio, sí, no sólo para comunicarnos, sino también para construirnos desde lo que decimos, como lo decimos y, además, desde lo que callamos (piénsese en el giro lingüístico). Esto me recuerda la profunda afirmación de Emilio Lledó: “El puente del lenguaje nos permite transitar a otra orilla” (La memoria del Logos, p. 14). La cuestión es que nosotros mismos estamos en ambas partes del camino (o del río): estamos en las dos orillas. Así, el lenguaje de la conciencia nos lleva de una orilla a otra orilla, pero seguimos siendo nosotros los que vamos y venimos a través del lenguaje.
Al respecto, piénsese que cuando las cosas cambian (y lo hacen constantemente), parecen no cambiar; en cambio, lo que no cambia aparece a la vista como un cambio irremediable. Esto se muestra claramente en el diálogo entre Alicia y la Reina, en la obra de Lewis Caroll, Al otro lado del espejo (Editorial Porrúa):
— ¡Creo que hemos estado todo el tiempo bajo este árbol! ¡Todo es como era!
— ¡Claro que sí! — Dijo la Reina. —Acertaste.
— Bueno — observó Alicia, todavía jadeando un poco—, en nuestro país generalmente se va a alguna parte… si se corre muy rápidamente durante largo tiempo, como nosotras hemos corrido.
— ¡Un país muy atrasado! — respondió la Reina—. Pero aquí, sabes, tienes que correr lo más aprisa que puedas para mantenerte en el mismo lugar. Si quieres ir a alguna otra parte, debes correr por lo menos al doble de velocidad de lo que hemos corrido.
¿Sucede algo parecido con la conciencia? ¿Se trata de una palabra que se mueve demasiado aprisa, para terminar en el mismo lugar? Un lugar que, a pesar de todos los cambios que pueda sufrir, sigue siendo la misma palabra que descubre como un mismo ser a quien la dice: soy lo que soy desde lo que digo. La cuestión es reconocer, por una parte, si ese
Ahora bien, el
La realidad —entonces— se mece entre el ser y el no ser. Su vaivén no cesa de enfrentar la totalidad con respecto del fragmento. La nada tiende sus redes y, como pescador en la inmensidad del mar, pesca más sueños que peces.
2
La literatura es un caso ontológico sui generis. Se trata de un diálogo que se bifurca constantemente: primero, entre el texto y el lector; después, entre el lector y su conciencia. Esta dialógica (a veces dialéctica) se convierte en ditirambos que deambulan como arrebatos de silencio entre el papel y la tinta. Entre quien habla y quien le responde desde un silencio que también es voz.
A partir de ello, se colige, al otro lado del espejo no está sólo Alicia, ni Lledó, ni Olegario González de Cardedal. Al otro lado de ese espejo está el lector que lee para leerse a sí mismo, como introspección literaria que busca arribar a la barca llamada diánoia. Al otro lado está un no estar, si no es como logos que habla y oye. Al otro lado del espejo está una barca, un lenguaje que no cesa de ir de una orilla a otra.
Y es desde esta barca que nunca se detiene, desde la que echamos la red para pescar al pensamiento en la conciencia. Pero la pesca no es cosa sencilla: la realidad está hecha de olas: su movimiento adormece nuestras intenciones, moviéndolas ora a una orilla, ora a otra orilla. El laberinto en el que se encontraba Alicia no es sino una forma anticipada de percibir al mundo, sabiendo que se le percibe como un yo-que-se-sabe desde un yo-que-capta-lo-inasible; sabiendo (casi como fatalidad) que se lee (se navega) no para leer a otro, sino para leerse a sí mismo; no para escuchar a otro, sino para escucharse a sí mismo, utilizando como remos las palabras de los textos. Así, siempre estamos viajando hacia nosotros mismos.
Partimos de la idea de que no hay idea de qué partir, si no es aquella que nos descubre en medio del laberinto que planteó Carroll, o bien, desde las orillas que refiere Lledó. Al final, quizá descubramos que nuestro alumbramiento, o encuentro, nunca es absoluto.